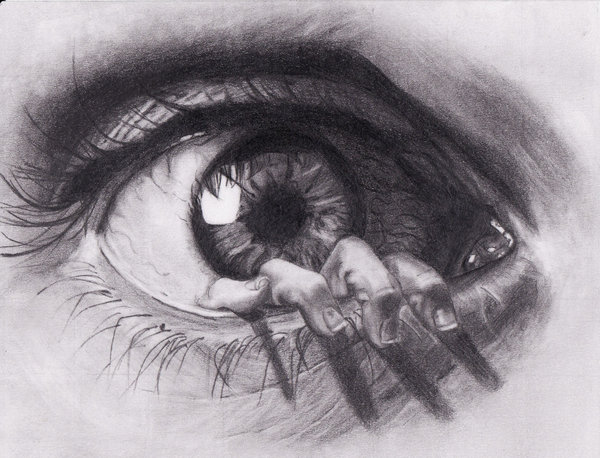Los
fines de semana y veranos de mi primera infancia transcurrieron en Moreno. En
una alpina diseñada y construida por mi papá, bajo el ojo contador de su mujer
y el nombre de La Reja.
Es poco
lo que recuerdo en imágenes, son los sentidos los que cada tanto me la traen a
la memoria. Y esos primeros años inmensamente cargados, sentidos, vuelven a mi.
Solos, pensantes, con olores, sonidos, pesos y sabores.
El olor
a las gomas quemadas en la ruta cercana, el empacho con nueces verdes, el
arenero y el reinado de sus hormigas. La lluvia húmeda, mojando el naylon que
cubría la pelopincho, y las gotas sonoras rebotando en la pileta de Oscar, el vecino, que
cada tanto visitábamos y se nos asemejaba a un mar de infinitas posibilidades.
Y las castañas de cajú, como olvidarlas.
El
ladrido de Alan, el perro policía de al lado, al que nunca me dejaban tocar
pero que yo creía mío. Las gotas de sudor en verano, al subir la escalera
caracol que conducían a los cuartos y que nos habría la puerta al mismísimo
infierno, embotado en ese techo a dos aguas. El peso de la máquina de hacer
pastas de mi abuela, que ni los ladrones soportaron y abandonaron a mitad de la
calle de tierra, llevándose todo lo demás.
La casa
en el árbol que nunca fue, inconclusa, prometiendo ser para alguien más. Las
hamacas de ruedas de tractor, fuertes, eternas, con agua acumulada en sus
canaletas. El juego de living para tomar el té, todo de caña y solo apto para
menores de seis o cuerpos delgados que pudiesen ser contenidos por sus brazos. Las
antorchas improvisadas con el fuego del asado, con mi amigo de turno; las
guerras con semillas de sandía y mi mamá gritando que las íbamos a levantar una
por una. Las bolsas con agua colgando en cada esquina, como un rezo para
ahuyentar a las moscas y avispas.
El
árbol de Navidad más grande del mundo, nunca antes visto, y con las raíces en
la tierra, que abrigó mi primer juego de Playmóvil y mi primera Nenuco, que
sufrió un corte drástico de pelo y, sin ser reemplazada, tras llantos
desconsolados, tuvo a su melliza, con su cabellera hermosamente intacta.
Cuando
paso cerca y veo la punta de la alpina, no puedo evitar que mis ojos sean
usurpados por la humedad. Quizás porque la viví poco o porque los primeros
recuerdos, por más que sean a través de olores, sabores y pesos, son siempre
los más fuertes.
Hoy un
rayo de día, casi nocturno, y el olor húmedo de las vías del Roca me la
devolvieron por un instante, intacta, sentida, inmensamente pesada. A ella y al sapo Carlitos, al barrilete de Bart
Simpson que debe seguir colgado, entre los cables que bordean al Acceso Oeste.
A las tardes en trineos de cartón y colinas de pasto que parecían eternas en sus
caídas.
Sólo un
olor, y su poder de recuerdo. Y esa primera infancia, ya tan lejana, pero tan
presente, real como el día que la dejamos atrás, con sus rejas verdes y esa
sensación de infinidad.